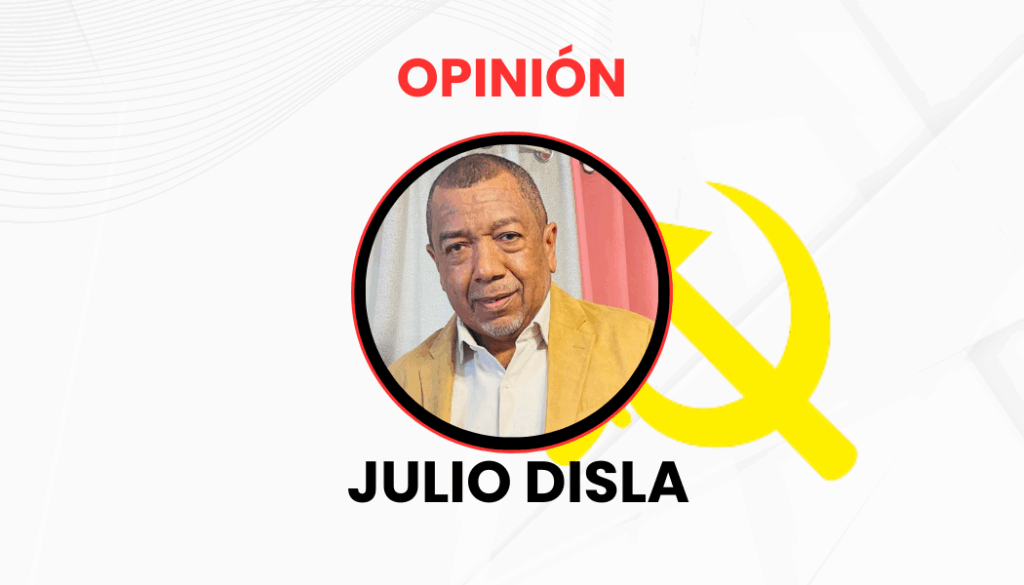Por Julio Disla
Uno de los argumentos más recurrentes del discurso capitalista es que el socialismo es un modelo condenado al fracaso. Según esta lógica, basta dejarlo funcionar para que se hunda por sus propias contradicciones. Pero entonces surge una pregunta que desarma la hipocresía: si el socialismo fracasa solo, ¿por qué hay que bloquearlo, sancionarlo y asfixiarlo desde afuera para impedir que se desarrolle?
La historia del siglo XX y del presente está marcada por una constante: cada vez que un país ha intentado construir un modelo alternativo al capitalismo—socialista, progresista, popular—ha sido sometido a un cerco económico, diplomático y militar. Desde la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua, hasta Venezuela, Irán o incluso China en ciertos momentos, los intentos de autonomía económica y política han sido respondidos con bloqueos, sabotajes, golpes de Estado o guerras híbridas.
No es casualidad. El capitalismo no teme al fracaso del socialismo. Lo que teme es su éxito.
¿A qué le teme el poder imperial?
Lo que verdaderamente aterra a las élites globales no es que el socialismo colapse, sino que logre ofrecer soluciones viables y populares a los problemas que el capitalismo no ha resuelto: pobreza, desigualdad, salud, educación, vivienda, soberanía nacional. Un modelo alternativo que funcione —aunque sea con dificultades— representa una amenaza existencial para el orden neoliberal global. Sería una prueba viviente de que sí hay alternativas.
Por eso se bloquea, se sabotea y se sanciona. Por eso Cuba ha soportado más de seis décadas de embargo criminal, que le impide comprar insumos médicos, recibir créditos internacionales o comerciar libremente. Por eso Venezuela ha sido blanco de más de 900 sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso Nicaragua, que ha reducido pobreza y ha universalizado derechos sociales, es demonizada sistemáticamente en los medios occidentales.
El bloqueo como arma política
El objetivo no es corregir errores, ni castigar violaciones a derechos humanos —como hipócritamente afirman los portavoces del imperialismo—. El objetivo es hacer inhabitable la experiencia socialista. Impedir su maduración. Dejarla sin oxígeno para luego decir que se asfixió sola.
Se trata de fabricar el fracaso para luego presentarlo como inevitable. Es un juego sucio: provocar la crisis, y luego usar esa crisis como prueba de que el sistema alternativo no funciona. Si el socialismo no tiene acceso al comercio mundial, si no puede importar maquinaria, si no puede acceder a créditos o tecnologías clave, ¿cómo puede medirse en igualdad de condiciones?
¿Quién tiene miedo a que el pueblo elija otro camino?
Lo que se bloquea no es solo un modelo económico, sino una posibilidad histórica. Lo que se castiga no es el “fracaso”, sino la soberanía. Porque si un pueblo decide organizar su sociedad de otro modo —sin explotación, sin lucro, sin especulación— tiene todo el derecho a hacerlo. Y si fracasa, que fracase solo. Pero el capitalismo no se lo permite. No por caridad. No por “defensa de la democracia”. Sino por miedo.
Miedo a que las mayorías del mundo vean que es posible una vida más digna sin bancos depredadores, sin FMI, sin monopolios mediáticos ni miseria institucionalizada.
El socialismo no fracasa solo. Lo hunden. Lo sabotean. Lo asedian. Y, sin embargo, sigue de pie. Porque no es solo una doctrina económica, sino una esperanza histórica. Y esa esperanza —como la semilla en tierra reseca— renace cada vez que el pueblo decide luchar por su futuro.